PLURINOMIO
9/28/2006

El DIVÁN DE AMALFITANO 1.
Paco Torres Polo, “el doc”, hizo al menos veinticinco mudanzas entre los veinte y los treinta años. De todos los pisos en los que estuvo, el peor de ellos, y mira vivió en casas que eran un auténtico estercolero, fue uno que se encontraba en la calle Cien Fuegos, una arteria principal de la zona de bares y discotecas de Alicante. El edificio era muy antiguo, la fachada estaba que se caía y el interior permanecía deshabitado en su mayor parte. “El doc” vivía en un primero con techos altísimos. Todos los pisos antiguos tienen los techos altos pero los de aquella casa eran más altos de lo normal. Recuerdo mirar hacia arriba y pensar: “no puede ser que los techos sean tan altos”. Yo, que entonces ya medía lo mismo que mido ahora, uno 1’85, llegaba tan sólo a la mitad de la altura de las paredes, lo que significa que, al menos, la mitad de casa no podía ser habitada por seres vivos, recalco lo de “vivos” porque aquel espacio parecía estar destinado a espíritus errantes, almas en pena refugiadas en la intimidad de las alturas. Como decía, la casa era un primero y en todas las partes se podía escuchar el bullicio de música, chillidos, vidrios rotos y muchedumbre que venía del exterior. Aquel día, el reloj marcaba la una de la mañana y, como poco, todavía debían de quedar tres horas para que llegase la calma a esa parte de la ciudad. En realidad, a mí entonces me daba igual el ruido; del ruido me acuerdo ahora, cuando pienso en ese piso y me pregunto ¿cómo podía vivir “El doc” allí?; pero en aquella época, el ruido no me importaba. Podría decirse que entonces yo formaba parte del ruido. Esa noche la casa de Paco Torres Polo estaba llena de gente. Estaban mis amigos, todos universitarios menos el propio “Doc” que en aquella época trabajaba en una pizzería de reparto a domicilio. Estaban sus compañeros de piso: un politoxicómano en rehabilitación y un joven, de mirada luminosa, que acababa de llegar de un país latinoamericano. Y estaban ELLOS: tres postadolescentes con instrumentos musicales (un djembé y dos guitarras españolas) que bebían vino en envase de tetrabrick. Esa fue la primera vez que vi a Héctor Enrique, allí, en ese piso cochambroso situado en el barrio antiguo de Alicante, sentado en un sofá al que se le salían los alambres, sujetando un vaso de plástico lleno de vino peleón. Debíamos de estar en invierno porque hacía frío, en realidad no recuerdo el frío, lo que recuerdo es que todos teníamos las chaquetas puestas, no nos quitábamos los abrigos, y eso quiere decir que hacía mucho frío, debía de ser uno de peores días del año. Supongo que por eso no estábamos bebiendo en la calle, porque hacía un mal tiempo de cojones.
No sé quién llevó a Héctor Enrique y a sus amigos a esa casa, supongo que debió ser el compañero politoxicómano del “Doc”, un personaje que entonces estaba dejando las drogas y que no lo consiguió, o a lo mejor sí lo consiguió y más tardé volvió a engancharse, no lo sé, el caso es que tres años después me lo encontré en la calle pidiendo limosna y con el cuerpo destrozado por la heroína. Pienso que era el politoxicómano quién había llevado a Héctor Enrique porque no paraba de decir: “vais a ver lo bien que tocan estos chicos, ya veréis la música que tienen dentro”. Yo estaba con mi primer cubata, ese que siempre te da la sensación de estar más cargado de lo normal, y me pareció que el politxicómano no estaba bien de la cabeza, no era lo que decía sino cómo lo decía. Hablaba cómo si nosotros fuésemos alguien importante, como si en nuestras manos estuviese la suerte de aquellos chavales entre los que se encontraba Héctor Enrique. La verdad es que nadie le hizo caso. Todos seguimos bebiendo y hablando. Así hasta que aquellos tres adolescentes empezaron a tocar, primero tímidamente y, luego, con mayor decisión. No les prestamos mucha atención hasta que empezó a sonar la voz de Héctor, una voz que era viento huracanado, surco, tierra agrietada, tronco a contracorriente, desgarro melódico hecho esperanza. Sentimiento puro que salía de unas entrañas llenas de ceniza.
Cuando terminó de cantar, Héctor Enrique esbozó una ligera sonrisa y con su mano temblorosa, era increíble cómo le temblaban las manos y las piernas, parecía que tenía parkinson, pero no podía tener parkinson con 17 años, o a lo mejor sí, quién sabe (yo conocí a un joven con artritis, con los huesos tan desgastados como los de los octogenarios, así que a lo mejor el temblor de Héctor, ese movimiento que transmitía inseguridad, una inseguridad poética, era parkinson, quién sabe), decía que con su mano temblorosa cogió su vaso de plástico y dio un trago de vino. Todos permanecimos paralizados y sorprendidos por la luz que había salido de aquel chico imberbe y sudoroso. Fue Joaquín, el mayor de los hermanos Buendía, quién rompió el silenció diciendo algo así como “chaval, te cambio mi carrera de derecho por cantar como cantas”. Joaquín era una persona que siempre estaba bromeando, pero esta vez sus palabras reflejaban una verdad absoluta. Por supuesto, de haber podido, no hubiese cambiado su licenciatura en leyes por el duende de Enrique. Más allá de la emoción del momento, sabía perfectamente que su título universitario tenía más utilidad que el cante de aquel muchacho que acaba de escuchar. Eso era la realidad, pero la realidad, o eso pensábamos nosotros en aquella época, era injusta, en un mundo ideal, el sentimiento puro que transmitían las canciones de Héctor valía mucho más que la carrera de Joaquín; y de ahí la envidia que sentimos todos en ese momento. Envidia por algo que nunca podríamos alcanzar. Luego se puso a hablar el politoxicómano y la cosa perdió interés, y continuamos bebiendo. Ya no recuerdo más de aquella noche.
9/25/2006

LA PREGUNTA (un poema de Vicente Gallego)
En la noche avanzada y repetida,
mientras vuelvo bebido y solitario
de la fiesta del mundo, con los ojos muy tristes
de belleza fugaz, me hago esa pregunta.
Y también en la noche afortunada,
cuando el azar dispone un cuerpo hermoso
para adornar mi vida, esa misma pregunta
me inquieta y me seduce como un viejo veneno.
Y a mitad de una farra, cuando el hombre
reflexiona un instante en los lavabos
de cualquier antro infame al que le obligan
los tributos nocturnos y unas piernas de diosa.
Pero también en casa, en las noches sin juerga,
en las noches que observo desde esta ventana,
compartiendo la sombra
con el cuerpo entrañable que acompaña mis días,
desde esta ventana, en este mismo cuarto
donde ahora esoy solo y me pregunto
durante cuánto tiempo cumpliré mi condena
de buscar en los cuerpos y en la noche
todo eso que sé
que no esconden la noche ni los cuerpos.
9/24/2006

RETRATOS 1.
La leyenda dice que es capaz de oler un estofado de patatas con carne a dos kilómetros de distancia. Y lo cierto es que, en su cabeza, la orografía española se compone de un conjunto de bebidas y platos gastronómicos. Asomado al tren que recorre España, no ve montañas, ríos o edificios, sino codillos, lentejas, chuletones, merluzas o paellas. En realidad, no importa mucho cómo empiece el menú, pues el final siempre será el mismo: café, copa, puro y una larga sobremesa. Y si la noche le sorprende metido en faena, saca su guitarra y mamporrea, con buen gusto y poca discreción, a Raymundo, a los Chichos y al gran Bambino. Cuenta que una vez se encontró con Kiko Veneno y Rosendo, y que, paralizado y sin poder articular palabra, reaccionó dándoles un fuerte abrazo. Aquel día estuvo cerca de tocar el cielo. En el otro lado, se imagina el infierno como una especie de discoteca, un lugar donde no cabe la conversación ni el flamenqueo. Su sitio está en otra parte, en las tabernas donde tiran las cañas con el ritual que se merecen, en los chiringuitos que miran al mar y dan la espalda a la gran urbe, en las plazas donde se escucha el rumor del mercado y las muchachas coquetean con los rayos de sol. En alguno de estos lugares debió de perder, hace ya mucho tiempo, la vergüenza pues ahora se toma la vida con descaro y naturalidad. Y así, con la espontaneidad como bandera, lleva muchos kilómetros, muchos más de los que dirían los 28 añitos que acaba de cumplir.
9/20/2006
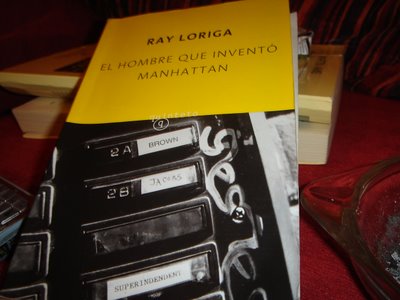
REVISANDO A RAY.
Resulta pasmosa la facilidad con la podemos llegar a encasillar a un escritor. Para ello a veces nos basta con leer alguna de sus obras, ojear alguna entrevista suya en un diario o incluso observar su imagen en algún programa de televisión. Cuatro datos suyos nos sobran para colgarle un sanbenito y ponerlo a parir cada vez que su nombre asoma en una conversación. A mi me pasó con Ray Loriga, un autor que, según mi opinión, intentaba camuflar las lagunas de su prosa con una actitud literaria tan provocadora como insustancial. Su novela “Héroes” me pareció una estafa de libro, un compendio de nubes de humo juveniles tejidas con referencias a David Bowie y Jim Morrison que no conducía a ninguna parte. Le coloqué la etiqueta de “uno más de los del kronen”, y lo dejé en el baúl de la pseudoliteratura maldita. Y ahí estuvo, hasta que años más tarde, en un periódico, leí un artículo suyo. El texto describía el salero de los habitantes de Madrid, la espontánea capacidad que tenían para darle una vuelta de tuerca más a cualquier comentario. Pensé que tenía razón en todo lo que decía, y, además, me hizo gracia cómo lo decía. Quince días después apareció publicado otro artículo de Loriga y no tuve más remedio que reconsiderar la opinión que me había hecho sobré él. Era un escrito acerca de Bob Dylan; el más bello y lúcido homenaje que he leído en mi vida sobre el autor de “Blonde on blonde”. Esta vez no dejé transcurrir dos semanas para volver a leer a Ray pues en cuanto pude me fui a una librería y compré su última obra. “El hombre que inventó Manhanttan”, así se titula, ofrece un conjunto de historias descabelladamente cuerdas que recrean la vida del legendario del barrio neoyorkino. El resultado: una pequeña joya dentro de la literatura española más reciente.
Como prueba, os dejo un fragmento de uno de los relatos:
“El Doctor Romero no era más que un celador pero se hacía llamar doctor Romero porque pensaba, tal vez con razón, que los médicos, al igual que los policías o los curas, gozan de un respeto inicial, de una confianza inmediata en su trato diario que le está vedada al resto de la ciudadanía. En los tres casos, pensaba el doctor Romero, tal respeto no es sino consecuencia directa del miedo y dado que es el miedo y no el amor, como piensan los incautos, el que le da vueltas al pollo, mejor será ponerse de este extremo de la bestia que del otro.
Como prueba, os dejo un fragmento de uno de los relatos:
“El Doctor Romero no era más que un celador pero se hacía llamar doctor Romero porque pensaba, tal vez con razón, que los médicos, al igual que los policías o los curas, gozan de un respeto inicial, de una confianza inmediata en su trato diario que le está vedada al resto de la ciudadanía. En los tres casos, pensaba el doctor Romero, tal respeto no es sino consecuencia directa del miedo y dado que es el miedo y no el amor, como piensan los incautos, el que le da vueltas al pollo, mejor será ponerse de este extremo de la bestia que del otro.
Ramón Romero, como tantas otras personas en esta ciudad o en cualquier otra, se había resignado a la idea de vivir solo. No es que el amor le importarse, le importaba tanto como a cualquier otro mamífero, es que sencillamente no había tenido suerte o tal vez no lo había buscado con ahínco. Quién sabe. De esto del amor lo mismo se dice mucho que muy poco y todo suena bien y nada dice nada. “Si fuera animal –pensaba Ramón-, sería un cerdo sonrosado y alegre y tendría ese pene alargado como una flauta que tienen los cerdos”. Y al pensar estas cosas se daba cuenta Ramón de que estaba perdiendo la cabeza y de que una dieta a base de salchichas cocidas frías no podía ser saludable.”
Archivos
septiembre 2006 octubre 2006 noviembre 2006 diciembre 2006 enero 2007 febrero 2007 marzo 2007 enero 2008 septiembre 2008 octubre 2008 noviembre 2008 diciembre 2008
Suscribirse a Comentarios [Atom]